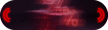Amazonía, educación y ruralidad, por Las Tejedoras
*Elena Burga, especialista en interculturalidad
Nací y viví la mayor parte de mi vida en Iquitos. Mi primer contacto con una familia indígena amazónica fue a los 8 años, cuando mi vecina recibió a unos familiares con sus vestimentas típicas y sus aretes en forma de discos de madera que colgaban del lóbulo de la oreja. Años después, supe que eran los “Orejones”, un pueblo indígena, hoy autodenominado ‘Maijuas’, del que quedan menos de 300 personas, y solo los adultos hablan su lengua originaria.
Mi educación primaria y secundaria transcurrió en una escuela urbana de Iquitos, en la que jamás oí algo sobre los pueblos originarios de la Amazonía. Tampoco aprendí sobre la riqueza de nuestra flora y fauna. Cuando dibujábamos animales de la selva, aparecían elefantes, jirafas y leones, sin saber que eran africanos, y que en nuestra selva amazónica existían otros miles de animales.
Así son la mayoría de escuelas en el Perú. Educan de espalda a la realidad, desconocen la riqueza de la Amazonía, y no enseñan que somos el tercer país más biodiverso del mundo. No valoran nuestras culturas y lenguas.
Niños, niñas y adolescentes, habitantes de las zonas rurales de la Amazonía, conocen su medio y desarrollan conocimientos y habilidades para vivir en él. Pero, hoy, están dejando de adquirir esos saberes por asistir a la escuela, y dejan de acompañar a sus padres y abuelos al bosque, a pescar, a cazar, etc.
Lo triste es que la escuela no les ayuda a desarrollar nuevas habilidades y a adquirir conocimientos. Muchos se sienten sin las capacidades para vivir en su medio, o para salir fuera de él y desempeñarse con éxito.
Algunos chicos y chicas terminan en actividades ilícitas, o son víctimas de violencia en sus propias escuelas. Muchos la abandonan, o son expulsados por el sistema y ven frustrados sus sueños.
Cambiar esta situación es el gran desafío. Tanto expertos como líderes y lideresas indígenas suelen decir que la Amazonía es un cementerio de proyectos fracasados, y es verdad. Esto se debe a la implantación de modelos productivos foráneos que desconocen el ecosistema amazónico y el pensamiento de sus habitantes. Hay mucho que aprender del bosque y de su gente. Los pueblos amazónicos no son campesinos, son ‘sociedades bosquesinas’ (Gasché). No trabajan la tierra porque conocen la pobreza de sus suelos para la agricultura. Más bien desarrollan actividades de manejo del bosque en pie.
Hoy, empiezan a desarrollarse alternativas productivas con un enfoque intercultural, basadas en el saber ancestral, y complementadas con conocimiento científico. Es posible alcanzar el desarrollo sostenible, el ‘buen vivir’ del que hablan los pueblos indígenas. Se trata de alcanzar el bienestar para las personas, para el bosque y los seres que habitan en él. Esa es la visión con la que debemos formar a las nuevas generaciones en las escuelas del Perú. Trabajemos para que las y los estudiantes logren sus trayectorias educativas y proyectos de vida.

Las Tejedoras
Colectivo de mujeres diversas, desde diferentes trayectorias, tendencias políticas, territorios y experiencias, que se levantan en voz unida con el objetivo común de rehabilitar la esperanza en la construcción del país. Se comprometen y convocan a un diálogo abierto, y a tejer lazos para contribuir a un proyecto democrático que impidan que el autoritarismo y la corrupción se apoderen de las instituciones.