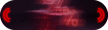Celia, la cabra montesa clonada que marcó el primer caso de desextinción hace más de 20 años
En 2003, Celia, la cabra montañesa clonada, hizo historia al convertirse en el primer caso de desextinción. Conoce cómo este hito científico abrió nuevas posibilidades para la conservación de especies y la biotecnología.
- La 'pirámide submarina' descubierta de manera casual en las profundidades que sería más antigua que las de Egipto
- El asombroso hallazgo arqueológico en Cusco considerado como la ''Cuna de Oro'': sería el segundo Machu Picchu

En 2003, la ciencia dio un paso gigantesco en la historia de la biotecnología con el nacimiento de Celia, la primera cabra montesa clonada, que se convirtió en el primer caso de desextinción. Esta cabra, que murió en el año 2000, había sido la última de su especie, la cual se extinguió con su fallecimiento. Sin embargo, gracias al esfuerzo conjunto de científicos españoles y franceses, se logró clonar un ejemplar a partir de las células de Celia. A pesar de que el clon de Celia no sobrevivió más que unos minutos debido a una malformación en los pulmones, su nacimiento marcó un hito histórico.
Este éxito, aunque breve, significó un avance significativo en los estudios de clonación de animales y desextinción. Si bien el clon no sobrevivió, la investigación y el proceso de clonación abrieron la puerta a un futuro donde la restitución de especies extintas podría ser una realidad, y el proyecto de la clonación de Celia se mantuvo en la memoria de la ciencia como uno de los hitos más importantes.
¿Qué es la desextinción y cómo se logró con Celia?
La desextinción es el proceso mediante el cual los científicos intentan traer de vuelta especies que se han extinguido a través de la clonación o la ingeniería genética. Celia, la cabra montañesa, fue la primera en ser clonada con éxito tras su extinción, convirtiéndose en un símbolo de la capacidad de la ciencia para revivir especies perdidas. El proceso comenzó cuando un grupo de científicos, liderados por investigadores españoles y franceses, tomó células de la última bucardo (nombre de la cabra montañesa) conocida y las implantó en los óvulos de cabras domésticas y montañesas.
De 786 embriones clonados, se probaron 208 en 57 madres, pero solo siete llegaron a gestarse, y de esas siete, solo una dio a luz el 30 de julio de 2003. A pesar de que el clon de Celia no sobrevivió más de unos minutos debido a problemas respiratorios, el nacimiento del animal fue el primero de su tipo, lo que abrió nuevas perspectivas en el campo de la biotecnología y la clonación de especies.
Este caso no solo representó un avance científico, sino también un punto de inflexión para la ciencia de la restitución de especies extintas. Celia pasó a la historia como un ejemplo de lo que la ciencia podría lograr para recuperar especies perdidas por la actividad humana o por causas naturales.
Impacto científico de la clonación de Celia en la conservación de especies
El impacto de la clonación de Celia en la conservación de especies es profundo, ya que abrió un abanico de posibilidades en la lucha contra la extinción. Aunque el clon de Celia no sobrevivió, el hecho de que fuera posible clonar un animal extinto demostró el potencial que tiene la ciencia para revertir la desaparición de especies, un problema global que afecta a miles de animales alrededor del mundo.
El proyecto de clonación de Celia, además de ser un hito científico, también dio lugar a un debate sobre la ética de la clonación de animales y si la desextinción debe ser utilizada como una herramienta en la conservación. Si bien algunos científicos defienden que esta tecnología podría ser útil para restaurar especies en peligro de extinción, otros argumentan que el foco debe estar en la protección de los hábitats naturales y la prevención de la extinción en lugar de traer de vuelta especies ya perdidas.
El caso de Celia puso en evidencia que la clonación de especies extintas puede tener un gran potencial, pero también resalta las dificultades inherentes a este proceso. Los costos son altos, las tasas de éxito son bajas y los riesgos asociados a la salud de los clones son considerables. A pesar de estas dificultades, los avances logrados en este proyecto son una base importante para futuros estudios en genética y biotecnología.
Cómo la clonación de Celia cambió el futuro de la biotecnología
La clonación de Celia no solo fue relevante para la conservación de especies, sino que también marcó un antes y un después en el campo de la biotecnología. Los avances obtenidos en el proyecto abrieron nuevas puertas para el uso de la clonación de animales con fines científicos, lo que permitió a los investigadores estudiar y perfeccionar técnicas de ingeniería genética.
Aunque la clonación de Celia no dio los resultados esperados en términos de longevidad, el proceso sentó las bases para la futura clonación de otras especies extintas. La creación de un clon de un animal que ya no existía desafió las fronteras de lo que la biotecnología podía lograr, y a pesar de los obstáculos, los científicos continúan trabajando para mejorar las tasas de éxito en los intentos de clonación.
El proyecto también impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían ser aplicadas en la restauración de ecosistemas dañados y la preservación de especies en peligro de extinción. Sin embargo, como ocurre con muchas innovaciones tecnológicas, también surgieron debates éticos sobre el impacto que estas prácticas podrían tener en la biodiversidad y la naturaleza.